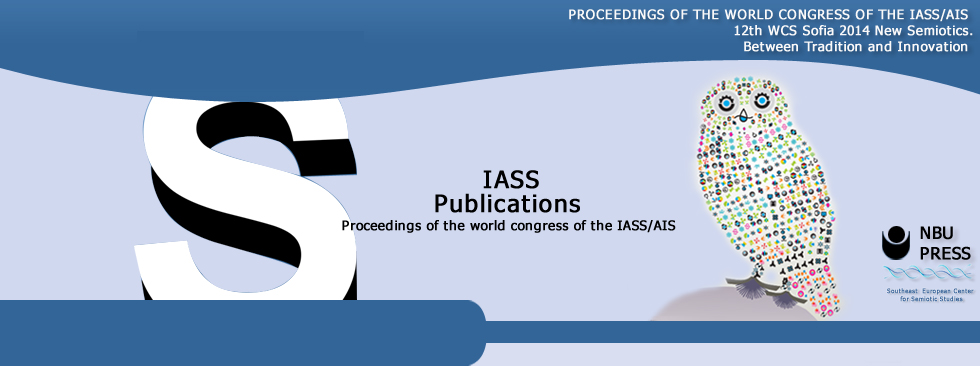RELIGIÓN Y POLÍTICA. EL DISCURSO DE LA IGLESIA (ARGENTINA 2001–2003)
nfatala_ar@yahoo.com.ar
Abstract
Este trabajo resume el capítulo dedicado al discurso de las jerarquías eclesiásticas en una investigación de mayor aliento, que aborda la construcción discursiva del Estado nación y la comunidad política en manifestaciones mediatizadas por la prensa gráfica de Córdoba, entre setiembre de 2001 y setiembre de 2003, un período marcado por cambios ostensivos en la esfera política. El marco teórico- metodológico se inscribe en una línea de investigación sociosemiótica que toma como puntos de partida la teoría del discurso social de Marc Angenot y la teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón.
La mañana del 25 de febrero de 1848 se supo en Chavignolles, por un individuo procedente de Falaise, que París estaba cubierto de barricadas; y al día siguiente se anunció en la alcaldía, con carteles, la proclamación de la república [….] La alocución del párroco fue como la de los demás sacerdotes en las mismas circunstancias. Después de haber tronado contra los reyes, glorificó a la República. ¿No se dice acaso República de las letras, República cristiana? ¿Qué más inocente que la una? ¿Qué más bello que la otra? Jesucristo formuló nuestra sublime divisa: el árbo1 del pueblo es el árbol de la cruz. Para que la religión dé sus frutos necesita de la caridad, y en nombre de la caridad el eclesiástico conjuró a sus hermanos a que no cometieran ningún desorden y volvieran a sus casas apaciblemente. (Flaubert [1881] 1946:146-147)
El epígrafe de Flaubert tiene por objeto introducir algunas de las cuestiones que se plantean al investigador cuando intenta el análisis de los discursos eclesiásticos. ¿Qué hace que un texto de ficción, escrito en Francia a fines del siglo XIX, evoque en un lector argentino de inicios del siglo XXI un rápido reconocimiento? Prueba por empezar que la Iglesia está lejos de desaparecer, pero cabe preguntarse además si confirma la intemporalidad y universalidad de la Iglesia, al menos en sus prácticas discursivas.
No se trata de una cuestión menor, ya que estos presupuestos, propios del discurso eclesiástico, han alcanzado un estatuto dóxico tan extendido que subyacen no sólo a las manifestaciones de los clérigos, sino a las de muchos de sus críticos. Sostener, por el contrario, la historicidad de estos discursos no implica desconocer que hay un efecto de “continuidad de la sustancia”, producto del predominio del espacio en la articulación simbólica del “cuerpo” de la Iglesia.
En efecto, las categorías arriba/abajo y adentro/afuera sobredeterminan las estructuras y vínculos institucionales, la distribución del trabajo discursivo y el dispositivo de enunciación, delimitando claramente las posiciones respectivas de jerarquía y clérigos, de consagrados y laicos. Sometidos a esas oposiciones, los ritos y la doctrina escrita (también relacionados, aunque en distinta manera, con la espacialidad) confieren a los sujetos consagrados el monopolio de la interpretación y garantizan la perdurabilidad de ciertos ideologemas que encubren los diminutos pero constantes desplazamientos y adaptaciones de una tradición pretendidamente eterna. En la superficie textual, por último, el recurso a una retórica y a un lenguaje teológicamente marcado ralentiza y absorbe los cambios, abonando el efecto de inmutabilidad.
La morosidad de esta maquinaria no es obstáculo para que, en el siglo, los miembros del clero desplieguen sus competencias en la construcción simbólica del devenir. Si bien el tiempo lineal e irreversible de la historia de la Salvación es la gran aportación judeo-cristiana a la concepción occidental de la temporalidad; en la historia de la Iglesia, esa marcha incesante hacia el fin (a la vez seguro e indeterminado) de los tiempos ha sido frecuentemente manipulada mediante dispositivos de posposición y urgencia. En tanto la primera de estas operaciones se relaciona con el monopolio del eschaton (cf. Koselleck [1979]1993:25-26), la segunda se enmarca en una manipulación del presente como umbral.
El recorrido parabólico de los discursos eclesiásticos es a menudo portador de una polémica encubierta con las disidencias internas. A modo de ilustración, resulta difícil comprender la dureza de ciertas ratificaciones del monopolio de la escatología, si no es a la luz de una estrategia de aniquilación del contradiscurso tercermundista (i.e., la Teología de la Liberación) que, aun si derrotado, subyace fragmentariamente en la doxa estratificada. En Argentina, la crisis social del 2001 agita el fantasma del interpretante antagónico e induce en el discurso de las jerarquías la axiologización enfática de la oposición constitutiva del campo religioso: moral/magia (cf. Bourdieu [1971] 2009), vinculada a las escatologías terrenales:
Sobre las elecciones, consideró que “tenemos la convicción de que no tenemos que esperar ningún salvador, ninguna propuesta mágica que vaya a sacarnos adelante o a hacernos cumplir con nuestro verdadero destino. No hay verdadero destino, no hay magia” (Otro duro pronunciamiento de la Iglesia en contra de la dirigencia. Hoy Día Córdoba 10 de abril de 2003:4).
En los discursos de menor vuelo, la deprecación de la magia, de los “golpes de suerte”, hace foco en las promesas políticas y tiene como contrapartida una estrategia de posposición: el elogio del esfuerzo, que desalienta las expectativas de soluciones rápidas a los problemas acuciantes. El correlato del dispositivo de posposición orientado a las multitudes gobernadas es un dispositivo de urgencia, cuyos destinatarios son las dirigencias, fundamentalmente, la política. No es necesario señalar que entre el “ya” y el “todavía no” de los dispositivos temporales, entre los destinatarios dominantes y dominados, se articula el lugar “intemporal” de la Iglesia y su rol de armonizadora.
Enunciadores religiosos y discursos políticos
La segunda cuestión que el epígrafe inicial evoca es la relación, por demás compleja, entre política y religión. En sintonía con el extendido consenso acerca del carácter de sucesora de la religión de la política moderna, las afinidades entre discurso político y discurso religioso han llevado a Eliseo Verón (1980:92–94) a plantear que el primero ha de ser considerado un heredero directo del segundo.
Ambos son – sostiene – discursos “de efecto ideológico” ya que, al no explicitar las condiciones de producción que los determinan, no producen un “efecto de conocimiento” (un saber) sino una creencia. Se presentan así como discursos absolutos, que excluyen la posibilidad de discursos otros. No obstante, mientras el discurso religioso opta por consolidar su propia universalidad ignorando los discursos adversarios, el discurso político reconoce su existencia sólo para demostrarlos como absolutamente falsos, de allí su carácter explícitamente polémico.
Conviene aclarar que si bien esta distinción se sostiene con relación a otros discursos religiosos, la Iglesia ha tenido que realizar, a lo largo de la modernidad, ciertas adecuaciones a la participación en el espacio social y esto redunda en la “politización” de sus discursos. Aunque los enunciadores religiosos siguen asumiendo una legitimidad a priori y desplazando las bases religiosas de su autoridad para aplicarlas a cuestiones seculares; la argumentación doxológica va ganando espacio en las manifestaciones mediáticas (declaraciones, entrevistas y también documentos destinados a la difusión masiva), lo cual implica un reconocimiento implícito por parte de la Iglesia de que debe competir por el público con otros sectores productores de verdad.
La politización del discurso de las jerarquías católicas supone, por cierto, una dimensión agónica, pero es necesario señalar una diferencia específica, relacionada con la clase de poder que está en juego. En tanto el discurso político propiamente dicho (el que se relaciona con el ejercicio del poder del Estado) pone en escena la lucha simbólica con el adversario para beneficio de un auditorio universal (cf. Angenot 2008: 85–86) (la ciudadanía) que puede otorgar legitimidad gubernativa, electoral, etc., la pragmática del discurso eclesiástico es bastante más compleja. Colocándose “por fuera” y “por encima” de la política, los enunciadores religiosos se instauran en portavoces desinteresados y veraces de la sociedad, que asumen la Destinación final (cf. Greimas y Courtés [1979]1982:118) de las acciones políticas. Por una parte, la manifestación autorizada de valoraciones que circulan en la doxa se orienta a ratificar el vínculo entre enunciador y auditorio universal (entre portavoz y sociedad); pero, en tanto exhibición de competencias para la formación de opinión y el control social, constituye una instancia de manipulación de los otros sectores dirigentes (la clase política, los economistas, los empresarios…), adversarios actuales o potenciales de la Iglesia, para obtener de ellos el reconocimiento de su monopolio territorial y de su condición de guía espiritual de la nación.
De pastores, rebaños y lobos
Si consideramos las manifestaciones de obispos enrolados en distintas corrientes, podemos observar que a pesar de esas diferencias, ninguno de los religiosos renuncia a la distancia pedagógica ni a su estatuto privilegiado de enunciador legitimado por la investidura, lo cual remite a una invariante propia del dispositivo de enunciación religioso: la presuposición de una relación complementaria y asimétrica (Bateson, en Verón 1993:142) entre el enunciador y su destinatario, entre el sujeto consagrado y el /los laico/s.
Como correlato de la figura autorizada del enunciador, los discursos eclesiásticos prefiguran un destinatario genérico que no puede sino creer en la palabra consagrada y asumir como propia la modalización deóntica que los enunciados proponen directa o indirectamente. No obstante, pocas veces el destinatario es especificado como “creyente”. Es más frecuente que los discursos eclesiásticos prefiguren un destinatario acorde a la pretensión universal de la Iglesia, un “todos” homologable al nosotros de máxima extensión, equivalente a los argentinos, en el que los enunciadores religiosos se incluyen:
Son horas en que todos, dirigentes y ciudadanos, debemos asumir actitudes de heroica generosidad; saber ser responsables, cumpliendo de forma cabal con nuestros compromisos y deberes. Nuestra Patria debe asentarse sobre cimientos sólidos, firmes, que perduren: verdad, amor, justicia, solidaridad, sentido de fraternidad. (Para la Iglesia, es necesaria otra forma de hacer política. La Voz del Interior 26 de diciembre de 2001: A3).
“Estamos acabando de matar la Patria. Parecen palabras muy fuertes y muy retóricas, pero realmente es eso. Ya las instituciones políticas no tienen ninguna credibilidad. Hay que empezar de nuevo, hay que renacer, hay que hacer otra cosa nueva”, dijo Mirás (Sin credibilidad. Hoy Día Córdoba 24 de mayo de 2002:3).
Asumiendo la primera persona plural, los enunciadores religiosos toman a cargo los pecados y sufrimientos del colectivo nacional, y se construyen en el mismo gesto como objetos de identificación imaginaria (cf. Žižek [1989]1992:146). Se trata, por lo tanto, de un nosotros sesgado por la asimetría, que reproduce “inconcientemente” el ideologema de la nación católica y, con él, la relación complementaria entre pastores y grey: en el centro del nosotros inclusivo, que refuerza el vínculo “indisoluble” entre nación y religión, habita el nosotros exclusivo de los sujetos consagrados.
Íntimos enemigos
Aunque podría postularse un odium de larga duración hacia la clase que la desplazó del centro de las decisiones, las prevenciones de la Iglesia hacia los políticos se han objetivado discursivamente de acuerdo a condiciones históricas. En el período que nos ocupa, la dirigencia política es objeto de dos operaciones semióticas cuya interrelación sólo puede considerarse como un intento de reducción a la obediencia. Por una parte, es el sujeto de un reconocimiento negativo (una condena) por su performance y, por otra, destinataria de las prescripciones que los enunciadores religiosos le imponen desde una legitimación moral a priori:
“La clase dirigente debe dar ejemplo de compartir los sacrificios del pueblo renunciando a los privilegios que ofenden y empobrecen. Hay que comprender que el ejercicio de la política debe ser un noble, austero y generoso servicio a la comunidad y no un lugar de enriquecimiento personal o sectorial”, advirtieron los prelados (La coima debe desaparecer de la política y la economía. La Voz del Interior 14 de diciembre de 2001: A3).
De la construcción de este colectivo degradado, que ha desprestigiado “el nobilísimo arte de la política”, los enunciadores religiosos extraen la conclusión de que es necesaria una renovación total, fundamentalmente, de los cargos electivos. Sin embargo, las recurrentes incitaciones a la participación electoral de la ciudadanía tienen como correlato una persistente manipulación sobre la clase política para generar espacios extraparlamentarios y corporativos. Paradoja aparente: los discursos de las jerarquías comparten esta estrategia con sus otros adversarios, los economistas neoliberales, y no es ésta la única coincidencia.
El respeto por la Ley, que enfatizan los clérigos, o el clamor por la “seguridad jurídica” de los economistas neoliberales constituyen sin dudas premisas propias de cada campo discursivo, pero tienen poco de republicanas. Aunque antagónicas, ambas se fundan en un lugar común: la subordinación de las leyes de la nación a una legalidad trascendental. Así, mientras unos, parafraseando a monseñor Storni (La Voz del Interior 21 de abril de 2003: A2), divinizan el mercado; la Ley de los prelados requiere una interpretación anagógica, puesto que “toda autoridad legítima viene de Dios” (Mons. Staffolani, La Voz del Interior 24 de mayo de 2003: A3).
Iglesia y comunidad nacional
Obligados, a partir de la Rerum novarum, a dar un lugar en sus discursos a esos colectivos provenientes de discursos adversos que son la sociedad y la ciudadanía, los clérigos ha preferido generalmente el colectivo pueblo, con sus ecos bíblicos. El “pueblo de Dios” se prestaba bien a su secularización como “pueblo de la Nación”, sobre todo si se trataba de una construcción de la nación como unidad culturalmente homogénea, en la que el catolicismo era un componente esencial.
En nuestro período, sin embargo, la construcción discursiva del pueblo presenta aristas problemáticas, ya que los enunciadores religiosos aparecen tensionados entre la denegación de las construcciones tercermundistas, que auguraban una liberación hecha por “los pueblos pobres y los pobres de los pueblos”, y la necesidad de configurar colectivos que sustenten su propia propuesta refundacional. La estrategia discursiva derivada de estas condiciones de producción consiste entonces en exasperar todos los componentes de la crisis. La pars destruens de la argumentación no sólo atañe a la corrupción de la clase política o a la insensibilidad de los economistas neoliberales, sino a la degradación del propio tejido social:
Los obispos […] advirtieron, asimismo, que en esas jornadas comprobaron que “la crisis de confianza y credibilidad es muy profunda” y que la sociedad está “seriamente fragmentada”.
“El pueblo no se siente representado por sus dirigentes y, a la vez, los sectores desconfían los unos de los otros y buscan en las culpas ajenas la responsabilidad total de lo que ocurre”, describieron a modo de queja (La Iglesia reclama renunciamientos. La Voz del Interior 29 de enero de 2002: A2).
“Una sorda guerra se está librando en nuestras calles: la peor de todas, la de los enemigos que conviven y no se ven entre sí, pues sus intereses se entrecruzan manejados por sórdidas organizaciones delincuenciales y sólo Dios sabe qué más, aprovechando el desamparo social, la decadencia de la autoridad, el vacío legal y la impunidad” ( “El país está al borde de la disolución”. La Voz del Interior 26 de mayo de 2002:A2).
De allí que sea difícil encontrar instancias en que “el pueblo” evoque efectivamente al tercer término de la ecuación republicana (Hobsbawm 1991:28), el pueblo soberano, el sujeto supuesto de la vida política. Antes bien, “el pueblo” es un sinónimo de los gobernados, los que no participan de las tomas de decisión. Un colectivo cuyas propiedades son del orden negativo de la impotencia, del sufrimiento, de la pasión; y con respecto al cual, los enunciadores religiosos se construyen en relación de exterioridad:
[…]El arzobispo de Mendoza, monseñor José Maria Arancibia, se preguntó si “un pueblo como el nuestro podrá captar la felicidad y vivirla hoy en Argentina, si es un pueblo defraudado, incierto y desconfiado”[…]. Por fin, monseñor Carmelo Juan Gianquinta, arzobispo de Resistencia, afirmó que “la Argentina de hoy huele muy mal” y dijo que “en mis más de setenta años de existencia, nunca el pueblo argentino ha sufrido una experiencia de fracaso como la de hoy” (Los obispos criticaron severamente a los políticos en las homilías de Semana Santa. Hoy Día Córdoba 2 de abril de 2002:3).
El discurso eclesiástico viene a coincidir así con los otros discursos del canon en la configuración de un colectivo nacional fragmentado, amenazado, desorientado, confuso y, sobre todo, sin competencia para revertir la situación.
En términos de colectivos estrictamente políticos, la dirigencia es el blanco preferido de la descalificación eclesiástica, pero a la ciudadanía no le va mucho mejor. La modalización deóntica que los enunciadores religiosos imprimen a sus discursos permite inferir sus falencias (irresponsabilidad cívica, venalidad, credulidad…) y hace extensivo el reconocimiento negativo a toda la relación de representación.
El lugar de los pobres
Nacido como Iglesia de los pobres, el cristianismo los instauró, a la vez, en destinatarios y encarnación del discurso de la resignación terrena y la esperanza soteriológica, transformando su humildad (por oposición a la soberbia del pecado original) en una metáfora de la vía a la santidad (Bienaventurados los pobres de espíritu…). Sin embargo, la semiosis de los pobres tiene objetos e interpretantes dinámicos (Peirce [1965] 1974:65) que, en los últimos cien años, han producido construcciones tan diversas como la Doctrina Social de la Iglesia y la “opción por los pobres” de la Teología de la Libración.
A comienzos del tercer milenio, la utopía tercermundista, cuya resemantización radical de la escatología ultramundana conmocionó profundamente al canon eclesiástico, ha sido relegada al limbo de lo indecible; pero la pobreza ha progresado exponencialmente. Podría decirse que el desafío para los discursos eclesiásticos consiste en colonizar ciertas preocupaciones liberacionistas, pero para reconducirlas a la grilla jerárquica y poner así de manifiesto las competencias de la Iglesia para la preservación de la paz social.
En su construcción del conjunto social empobrecido los prelados introducen, con diversos grados de sutileza, ciertos elementos de distinción que van configurando una población de frontera marcada por la exclusión, la carencia extrema y la anomia. Más allá del dramatismo con que se describe su situación, estos pobres de toda pobreza aparecen como sujetos en riesgo y de riesgo, vectores de disolución social. Una construcción simbólica congruente con la previsión del caos, la anarquía y hasta la guerra civil.
[…] “hay pobres que se dejan comprar por dinero para promover el desorden social”.
La expresión de la Iglesia corrió por cuenta del obispo de Resistencia, monseñor Carmelo Gianquinta, que se refirió a quienes “promueven el desorden”, en estos términos: “Desprovistos de la natural honradez del pobre, corren el peligro de constituirse en bandas adiestradas en paralizar el país. De allí a la guerra civil hay un solo paso, que no queremos admitir” (La iglesia condena a los violentos. La Voz del Interior 14 de marzo de 2002: A2).
La imagen de una sociedad escindida surge así de la correlación isotópica que incluye las categorías posesión/carencia, inclusión/exclusión, trabajo/desempleo, seguridad/peligro. Construidos simbólicamente a partir del encadenamiento de los términos (existencialmente) negativos, los pobres aparecen como una alteridad a partir de la cual se configura un colectivo más difuso (los no pobres) a los cuales se habla de los pobres.
Pero se trata de una producción de sentido en reconocimiento, porque la presentación de situaciones de conflicto como series sin vínculo causal, constituye un rasgo común de la retórica eclesiástica, que sólo hace relato de la historia de la salvación: desvinculados entre sí, los males sociales sólo pueden tener como común denominador la pérdida de la gracia.
No podemos ignorar las dificultades por las que atraviesa nuestra Patria, sus enormes conos de sombras: desde la pobreza de una buena parte de los argentinos, la desnutrición de muchos niños, la falta de trabajo, la inseguridad y la violencia, y el éxodo de muchos argentinos que buscan futuro en otras partes del mundo... Todo esto hace desestabilizar la paz social. (Pro. J. J. Ribone: La Paz: don y tarea. Hoy Día Córdoba 8 de enero de 2003: 6).
En efecto, la lectura de conjunto de los enunciados, sus semejanzas y diferencias, sugieren que, más allá de la preocupación social de la Iglesia, los pobres constituyen una clave de interpretación de los discursos de las jerarquías. Si se analizan algunos enunciados eclesiásticos “realistas”, se encuentran ciertas redundancias que desdicen de su literalidad. Una de ellas es la esquematización del paradigma de la injusticia a partir de una correlación que vincula una isotopía económica con una existencial:
Finalmente, afirmó que “no se puede matar de hambre a la gente para pagar la deuda externa, porque primero está el hombre y luego los otros bienes” (“Los políticos tocaron fondo”. Hoy Día Córdoba 26 de noviembre de 2001:3)
“La triste realidad de la gente que muere de hambre es consecuencia de un plan con una finalidad precisa: que pocos tengan una riqueza cada vez mayor” (Para la Iglesia, es necesaria otra forma de hacer política. La Voz del Interior 26 de diciembre de 2001: A 3).
El desdoblamiento de la categoría de la muerte (morir/matar) y sus implicancias actanciales (pasivo/activo) no sólo configuran, en un sentido greimasiano, los roles (víctima/victimario), sino que ponen en tensión el par individual/social, ya que son indiciales de la trasgresión de la Ley y la instauración de una culpa. Una culpa, de más está decirlo, para la que siempre se puede profetizar una retribución.
No obstante, para encontrar una puesta en discurso de la interpretación moral, hay que recurrir al publicista:
Es que la fe se separó de la vida y ese divorcio entre fe y vida, que es uno de los pecados más graves de nuestro tiempo, ha generado una ausencia de la ética en la vida pública (Pro. J. J. Ribone: La Patria busca su futuro. Hoy Día Córdoba 29 de mayo de 2002, Magazine:3).
No es muy difícil reponer los implícitos de este enunciado lacunario,
fe / [falta de fe]
[gracia] / pecado
Vida / [muerte]
pero hay que llegar al teólogo para encontrar la interpretación anagógica:
El cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, se refirió a “nuestro pueblo que hoy, triste, se encuentra frente a una piedra sellada que habla de muerte, corrupción y derrota” (Los obispos criticaron severamente a los políticos en las homilías de Semana Santa. Hoy Día Córdoba 2 de abril de 2002:3)
Si para los gnósticos, como dice Agamben ([1978]2001:148), “la resurrección no es algo que deba ser esperado en el tiempo y que ocurrirá en un futuro más o menos lejano, sino que siempre ya ha ocurrido”; para el Cardenal, al parecer, la resurrección no ha ocurrido, no está ocurriendo en la Argentina. La lápida sigue sellando el sepulcro y el destino del pueblo es el de la carne no redimida: “muerte, corrupción y derrota”. La ausencia espectral que estas palabras evocan – la de la encarnación del Espíritu- viene a completar así una lectura alegórica de la crisis que recupera el topos de los pobres como metáfora de la relación con lo sagrado, pero en un registro eminentemente disfórico. Reducidos casi a un estado de naturaleza, vinculados a la violencia y la muerte, los pobres se transforman en metonimias espectrales de una humanidad que se ha alejado de la gracia.
En suma, en la hermenéutica eclesiástica mediatizada de este principio de siglo, los desplazamientos por los distintos niveles de interpretación se articulan en torno a una construcción ambivalente de los pobres (víctimas peligrosas), orientada a instalar en el conjunto social la culpa (la “deuda interna”) y el temor a la retribución (el caos, la anarquía o la violencia delictiva), para postular una salida no ya utópica, sino contrafáctica: la solidaridad es decir, la interdependencia de las clases sociales, asumida como categoría moral.
En términos políticos, sin embargo, la solidaridad es un contenido programático endeble. Para dotarla de espesor, los enunciadores religiosos necesitan vincularla a la unidad nacional, con un especial énfasis en la territorialidad del Estado.
¿De la nación católica a un Estado cristiano?
El reciclaje de los lugares comunes de las construcciones nacionales tiene, sin embargo, una anclaje contemporáneo, ya que se funda en la axiologización del par Nación/globalización. Concurrentemente, en el paradigma temático de la crisis, el recorrido figurativo de la disolución hilvana la fragmentación social, la fragmentación territorial y la destrucción del Estado. De allí que en el recorrido alternativo propuesto, el de la solidaridad, existan los mismos reenvíos entre unidad nacional, soberanía territorial y recreación del Estado nación.
Necesariamente, la revaloración del Estado introduce en los discursos eclesiásticos ciertos efectos de modernidad temprana. Recuperando las enseñanzas de los discursos adversos, esta secularización posdatada parece retrotraerse a la era del pronóstico racional (Koselleck 1993:33), obturando a su paso las teleologías terrenas (seculares y religiosas) fundadas en el carácter ineluctable del cambio social. Lo esperable se desdobla entonces en previsión y deseo, una categoría generalmente extraña al discurso religioso que, a mi entender, viene a cubrir la espinosa cuestión de la esperanza.
En efecto, si en el discurso religioso canónico la esperanza en la vida eterna abonaba la resignación ante los males y sufrimientos terrenales; el desplazamiento operado por la Teología de la Liberación, al proponer una meta mundana a la esperanza, terminaba por diluir la resignación. Sólo a la luz de esta tensión es posible una secularización de la esperanza que no reenvía a ningún paraíso terrenal, sino a la superación de la crisis, y un “rechazo” de la resignación que, lejos de cualquier contenido revolucionario, tiene que ver con la lógica del esfuerzo y con el “día a día”. Extraño giro de tuerca del discurso eclesiástico que al parecer ha optado por banalizar la escatología terrena sometiéndola a la posmoderna serialización de los presentes y aboliendo toda certidumbre de un futuro promisorio: “La situación nacional se recompondrá cuando existan las pequeñas renuncias que podemos hacer todos los días, en esas renuncias que a la larga hacen a un todo”, dice el obispo de Chubut. (Polémica. Hoy Día Córdoba 1 de marzo de 2002:3).
Sin duda, estas resemantizaciones son funcionales al dispositivo de posposición, pero llevan además las marcas de la mediatización y la competencia por el público. Y es allí, en la construcción de un destinatario general, donde el discurso eclesiástico esconde la falla que lo articula: fuera de las paredes de la iglesia (y sin abrir juicio sobre el adentro) el eschaton desconocido y la promesa de la vida eterna se han vuelto indecibles. Desde este vacío (el futuro del alma es el sostén de la creencia) pueden comprenderse los augurios de disolución y anarquía, la deprecación de la magia, el énfasis en la moral y, sobre todo, el esfuerzo del discurso eclesiástico por recrear una totalidad (el estado-nación) que lo contenga.
Referencias bibliográficas:
AGAMBEN, Giorgio.2001[1978]. Infancia e historia. Destrucción de la experiencia y origen de la historia. Traducción: S. Mattoni. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
ANGENOT, Marc. 2008. Dialogues de sourds. Traité de rhétorique antilogique. París : Mille et une nuits.
BOURDIEU, Pierre. 2009 [1971]. Génesis y estructura del campo religioso. En La eficacia simbólica. Religión y política. Traducción: A.T. Martínez. Buenos Aires: Biblos
FLAUBERT, Gustave.1946 [1881] Bouvard y Pécuchet Traducción: A. Bernárdez Buenos Aires Emecé Editores
GREIMAS, A.J. y Joseph Courtes. 1982 [1979]. Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje. Traducción: E. Ballón Aguirre y H. Campodónico Carrión. Madrid: Gredos.
HOBSBAWM, Eric 1992 [1990] Naciones y Nacionalismos desde 1780. Traducción: J. Beltrán. Barcelona: Crítica
KOSELLECK, Reinhart (1993): Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos [1979]. Traducción: N. Smilg. Barcelona: Paidós.
PEIRCE, Charles. S. 1974 [1965] Grafos existenciales. En La ciencia de la semiótica, 63–82. Traducción: B. Bugni. Buenos Aires: Ed. Nueva Visión.
VERÓN, Eliseo. 1993. La semiosis social. Barcelona: Gedisa.
VERÓN, Eliseo. 1980. Discurso, poder, poder del discurso. En Anais do primeiro coloquio de Semiótica, 85–98. Rio de Janeiro: Ed. Loyola y Pontificia Universidade Católica
ŽIŽEK, Slavoj. 1992 [1989]. El sublime objeto de la ideología. Traducción: I. Vericat Nuñez México: Siglo XXI.
Fuentes periodísticas:
HOY DÍA CÓRDOBA